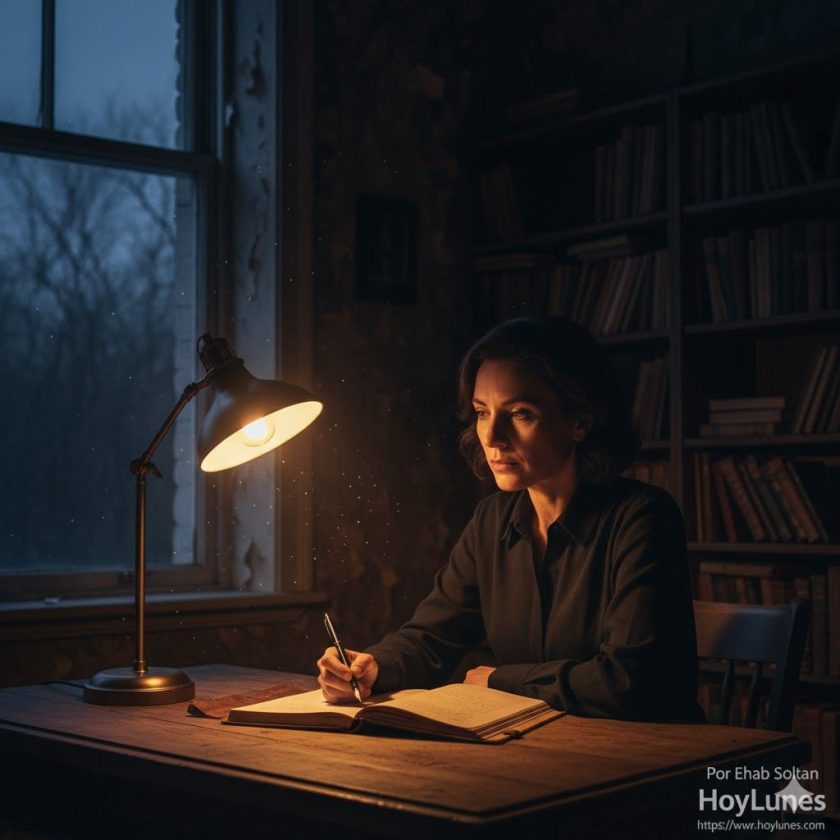Más Allá del Cociente Intelectual: Por Qué Seguimos Fallando a los Niños con Altas Capacidades.
Entre el Aburrimiento, el Estigma y la Invisibilidad: La Realidad de los Alumnos que Piensan Más Rápido.
Por Juan Pedro Cardiel Ortiz (Profesor de Educación Secundaria)
HoyLunes – Desde 1995, en España las altas capacidades intelectuales (ACI) están reconocidas como pertenecientes al colectivo de necesidades educativas especiales: capítulo II del Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Fue aprobado hace ya tres décadas durante el último año de gobierno del PSOE (las elecciones del 3 de marzo del año siguiente dieron la victoria al PP), publicado en el BOE el 2 de junio de aquel año y derogado posteriormente por el Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, que dedica el capítulo IV a dicho alumnado con necesidad específica. También son reseñables los artículos 10.1 y 27.2 de la Constitución española y el 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Aun así, y a pesar de los treinta años que han transcurrido, todavía no se ha creado un protocolo que determine cómo detectar y atender sistemáticamente las necesidades educativas especiales de los alumnos con altas capacidades intelectuales (o sobredotación o superdotación). Esto significa que llevamos todo ese tiempo sin que se cumplan las mencionadas leyes…
Ahora que en el ámbito docente está de moda tener en consideración las competencias que se aplican y dejar constancia de ellas (por ejemplo, a la hora de elaborar las preguntas de un examen), descuidamos a la inmensa mayoría de alumnos con altas capacidades. También está de moda, y no solo en ese sector, la atención a las minorías, la inclusión, la tolerancia, el respeto, la importancia de la pluralidad, la aportación de la diferencia y un bonito etcétera, pero miramos para otro lado en la inmensa mayoría de los casos de alumnos con alta capacidad. Y quien no encaje que se fastidie… La producción en serie está muy bien para la fabricación industrial, porque abarata costes. No obstante, en un sistema educativo no se puede aplicar, porque no dar a cada alumno la atención que necesita pasa factura, en especial a algunos de ellos. Y recordemos que un profesor debe dar clase para todos sus alumnos, porque todos están matriculados en su asignatura (aparte de ser menores a su cargo).

En España, el término superdotado está aún muy idealizado, aunque afortunadamente no tanto como en 1995; pero todavía queda mucho por hacer, más de lo que parece. Ante la mención de esa palabra, suele aparecer mentalmente la imagen de un niño de unos diez años que estudia en Harvard varias carreras a la vez con un expediente brillante y da charlas magistrales a compañeros de clase que le doblan la edad… Suponiendo que alguna vez haya existido un niño así, desde luego tener alta capacidad no es eso, ni mucho menos.
En contra de lo que muchos creen, e incluso en contra de la lógica o lo intuitivo, en las altas capacidades el lado intelectual es el menos importante. Es fácil que cada alumno ACI sea un torrente de creatividad, de sensibilidad y de emocionalidad especial (aunque no necesariamente al cien por cien ni en todos los casos) que debemos saber encauzar y, si no hacemos lo que hay que hacer, tiene consecuencias, y ninguna buena, porque se desborda como un río sin control. Además, sin la atención adecuada, los problemas emocionales derivados de esa desatención pueden llegar a eclipsar al lado intelectual, al menos mientras duren aquellos. Tampoco debemos olvidar que la mucha inteligencia se puede usar para lo bueno y también para lo malo (muchos desconocen que Hitler era superdotado).
Llama la atención que, todavía, el criterio para agrupar a los alumnos siga siendo la edad cronológica, cuando debería ser la mental. Esto, que se entiende muy bien si se aplica a personas con retraso (tener en cuenta su edad mental y no el tiempo que hace que nacieron), no se acepta cuando se trata de alumnos con altas capacidades. Ese es seguramente el primer encorsetamiento al que forzamos a los alumnos ACI. Como consecuencia, es característico que, al menos algunos de ellos, se aburran en clase, porque lo entienden todo con mucha facilidad e incluso se les queda corto (y el profesor debe explicar para todos, no solo para estos); al aburrirse, pierden interés; al perder interés, no preparan las asignaturas; al no prepararlas, el suspenso está cantado… y también el argumento fácil para negar que sea ACI: «si tuviera alta capacidad, no suspendería». La realidad es muy distinta, pues el resultado académico no mide la inteligencia (ojalá fuera tan sencillo…), y sucede que no podemos pretender que la realidad se adapte a lo que queremos, sino que debemos ser nosotros quienes nos adaptemos a ella. También es relativamente fácil que un alumno ACI sienta que no termina de encajar con sus compañeros (no obstante, tampoco es así en todos los casos).

Habrá quien argumente que darles una atención diferente sea elitismo o clasismo, cuando simplemente se trata de atender adecuadamente sus necesidades educativas especiales. Pero esa atención no viene por sí sola, ni porque sí, ni por casualidad: hay que proporcionársela. Muy pocos problemas en esta vida se solucionan solos; es más, abandonados a sí mismos suelen agravarse (aunque sea más cómodo mirar para otro lado). De ahí que no esté de acuerdo con eso de que el tiempo lo cura todo: hace falta algo más que el mero transcurrir del tiempo para realmente solucionar algo y para que no deje secuelas (atender las heridas y las carencias, por ejemplo, suele ser útil). Es curioso, cuando menos, que a nuestros hijos les demos zapatos de la talla que necesitan y gafas con la graduación adecuada, pero luego es habitual que no nos ocupemos de siquiera conocer el calibre de su inteligencia (ni de la nuestra propia), y no digamos de todo lo que está relacionado con ella, que lo hay, y es mucho y de gran importancia. Eso sí, es inmaterial, no como los zapatos o las gafas: seguro que ese factor influye en descuidarla.
Tradicionalmente, se usaba el cociente intelectual (CI) para medir la inteligencia. Con esta referencia, una persona con inteligencia normal tenía un CI entre 90 y 110, siendo 100 la media del conjunto de la población. Menos de 90 implicaba una inteligencia límite (o borderline) y, menos aún, retraso mental, etc. Una persona con talento específico tenía un CI entre 110 y 130 (o 120, según el test utilizado). Este último concepto es bastante desconocido: se entiende por talento específico a la persona que destaca especialmente en un solo campo (por ejemplo, cuando algunos padres dicen: «mi hijo es superdotado en música y en lo demás normal», en realidad se trata de talento específico de música). Se sitúa entre la inteligencia normal y la alta capacidad. Esa alta capacidad o superdotación suponía un CI igual o superior a 130 (o 120, en función de la escala empleada). Hace muchos años leí, no recuerdo dónde, que algún autor habla de hiperdotación a partir de 170 de CI (o quizá era de 180); no puedo precisar más porque no tengo más datos y, en cualquier caso, tampoco es un concepto que se utilice mucho (aunque me consta que la mayoría de las personas con alta capacidad tienen menos de 150 de CI, al ser muy minoritario el conjunto de personas con un CI igual o superior a 150). Lo importante es que toda esta clasificación del CI implicaba que el 2 % de la población tiene talento específico o alta capacidad (o hiperdotación si no nos queremos olvidar de ella). Es decir, una de cada cincuenta personas: bastante más frecuente de lo que parece, y no digamos que el niño que supuestamente arrasa en Harvard con diez años de edad…
Pero, al depender de la escala, se prestaba a confusiones y malentendidos. Por esa razón, desde hace ya tiempo se tiende a usar más el concepto de percentil, que no es sino un porcentaje. El mencionado 2 % del párrafo anterior se traduce en un percentil igual o superior a 98 %, lo que equivale a tener una inteligencia mayor que el 98 % de la población. No obstante, desde hace ya algunos años y sin que me sea posible precisar cuántos, en el percentil se tiende a incluir a otras personas que también requieren atenciones específicas, por lo que es menor el límite con el que es ya necesario dar dicha atención. Así, actualmente, se suele establecer la siguiente clasificación: superdotación o alta capacidad (percentil igual o superior a 75 % en todas las áreas valoradas en el test), talento complejo (igual o superior a 80 % en tres o más áreas), talento múltiple (igual o superior a 90 % en dos áreas) y talento simple (igual o superior a 95 % en un área). También incluye el concepto de creatividad o capacidad de tener ideas novedosas (asociado a un percentil mayor de 55 %). Por otra parte, diversos autores coinciden en que los alumnos ACI obtienen un buen rendimiento en las pruebas verbales y no verbales de los test, aunque matizan que también los puede haber que muestren mucha diferencia en las puntuaciones de unas y de otras. Para los alumnos con alta capacidad, sus puntos fuertes suelen ser tanto la comprensión verbal como el razonamiento perceptivo (la aptitud visoespacial y el razonamiento fluido); no obstante, esos autores afirman que pueden dar baja puntuación en memoria de trabajo y en velocidad de procesamiento. Una muestra más de que hay que atenderlos como necesitan y porque lo necesitan.

De todas formas, sin siquiera hacer una prueba de inteligencia, hay rasgos que a padres y profesores nos deberían llamar la atención y hacer saltar las alarmas, como indicativos de encontrarnos ante un menor con necesidades educativas especiales al que deberíamos hacer una valoración mediante test de inteligencia serios. Desde luego, no tienen por qué darse todos los rasgos que expongo a continuación, ni ninguno en un cien por cien, pero es muy difícil que se presente solamente uno:
¿Ese alumno gateó cuando era bebé o directamente un día se puso de pie y comenzó a caminar apoyándose en muebles y paredes, quizá con una etapa muy breve de gateo?, ¿tiene un sentido muy acusado de la justicia?, ¿tiene mucha creatividad?, ¿sueña mucho despierto?, ¿es hipersensible? (desconozco si hay estudios que asocien tener altas capacidades con ser una persona altamente sensible o PAS, pero lo que me extrañaría es que no hubiera relación, por lo menos en muchos casos), ¿tiene una edad mental por delante de la cronológica (es una de las disincronías de Terrassier) y una edad emocional a la zaga (o sea, «es muy inteligente pero también demasiado infantil para su edad»)?, ¿tiene tendencia a idealizar?, ¿es perfeccionista?, ¿aprende deprisa? (pero necesita aprender, como todo el mundo: no hay ciencia infusa), ¿tiene mucha capacidad para ironizar?, ¿percibe mucho los olores, sensaciones visuales, etc.?, ¿saca parecidos físicos con mucha facilidad?, ¿le gustan mucho las anécdotas y las curiosidades?, ¿le interesa especialmente la ortografía?, ¿y algún otro tema concreto, con una pasión sin límite? (aquí es muy característico el interés por los dinosaurios o por la astronomía), ¿es como una esponja de absorber la información que le interesa (y solo la que le interesa)?, ¿se guía por extremos: o todo o nada (por ejemplo, «quien no es mi amigo es mi enemigo», sin término medio)?, ¿lo vive todo mucho: lo bueno lo disfruta mucho y también lo malo lo sufre mucho?, ¿lee y no se entera de lo que lee, hasta el punto de que tiene que volver para atrás con bastante frecuencia para poder seguir el hilo del texto?, ¿es meticulosamente ordenado a la hora de colocar cosas, por ejemplo en su habitación?, ¿es metódico cuando aborda una tarea?, ¿tiene mucha fuerza de voluntad, aunque sea solamente para lo que le interesa? (la inmensa mayoría de las anoréxicas o bulímicas, si no todas, tienen alta capacidad; y de los anoréxicos y bulímicos, que también los hay y cada vez son más: suponen ya un 10 % del total). Un rasgo especialmente característico es el pensamiento divergente: desarrollar distintos caminos para abordar un mismo problema (frente al pensamiento lineal: un camino por tarea). Por otro lado, algo tan simple como que nuestro hijo lleve un diario personal nos podría hacer sospechar que, detrás de esa inquietud no habitual, hay una capacidad tampoco habitual y nos deberíamos plantear hacerle una valoración para confirmar o descartar si es ACI.

En realidad, la verdadera y única solución a esta situación (a esta problemática, que lo es aunque haya quien lo niegue) es crear un protocolo de detección de altas capacidades en colegios e institutos, para luego, a los alumnos que resulten ser ACI, realizarles adaptaciones curriculares personalizadas en función del perfil detectado y reflejado en el correspondiente informe de valoración de cada uno. Y cuanto menos edad tenga el alumno, mejor (se pueden hacer valoraciones ya desde los dos años y ocho meses): muy posiblemente, ese camino cuesta arriba que le ahorraremos. Dicho protocolo debe pasar necesariamente por valorar sistemáticamente a todos los alumnos conforme se incorporen a los centros educativos, como algo más a hacer con todos ellos, pues es la única manera de detectar quién tiene altas capacidades, quién no las tiene, quién es talento múltiple, disléxico, etc. Pero hay que hacerlo bien, no cubriendo el expediente (por ejemplo, los test de inteligencia de Internet no sirven para nada). Y teniendo muy claro que puede haber falsos negativos (asociados al cribado o screening), es decir, alumnos ACI que no den percentil suficiente en el test, aunque no puede haber falsos positivos: el resultado de un test no es aséptico, neutral, invariable o como se quiera decir, pues influye el estado de ánimo del momento, el cansancio, haber dormido bien o mal la víspera, etc. Si te ha dejado la novia hace poco, el test te saldrá un churro… más o menos como un examen realizado en esa circunstancia. Pero ¿qué probabilidad hay de dar un falso positivo contestando las preguntas al azar? Es prácticamente imposible porque tendrían que coincidir muchísimas casualidades.
Mientras no se establezca un protocolo en esta línea, seguiremos descuidando las altas capacidades de nuestros alumnos, con todo lo que eso conlleva (y aunque no queramos admitirlo). Lo inmediato es quedarse en lo que se ve. Por ejemplo, que un alumno es muy infantil para la edad que tiene, pero sin estar nosotros dispuestos a aceptar que tenga una edad emocional inferior a su edad cronológica y una edad mental por delante (lo que implica dos desfases, o sea, un pan como unas tortas…), todo como consecuencia de no habernos ocupado en su momento de lo que nos tendríamos que haber ocupado. O que un hijo es vago y rebelde. ¿Por qué alguien muy inteligente es vago?, ¿no influirá que hemos mirado para otro lado durante años, consciente o inconscientemente, o que estamos repitiendo siempre la misma supuesta solución y limitándonos a eso?
#hoylunes, Altas Capacidades Intelectuales