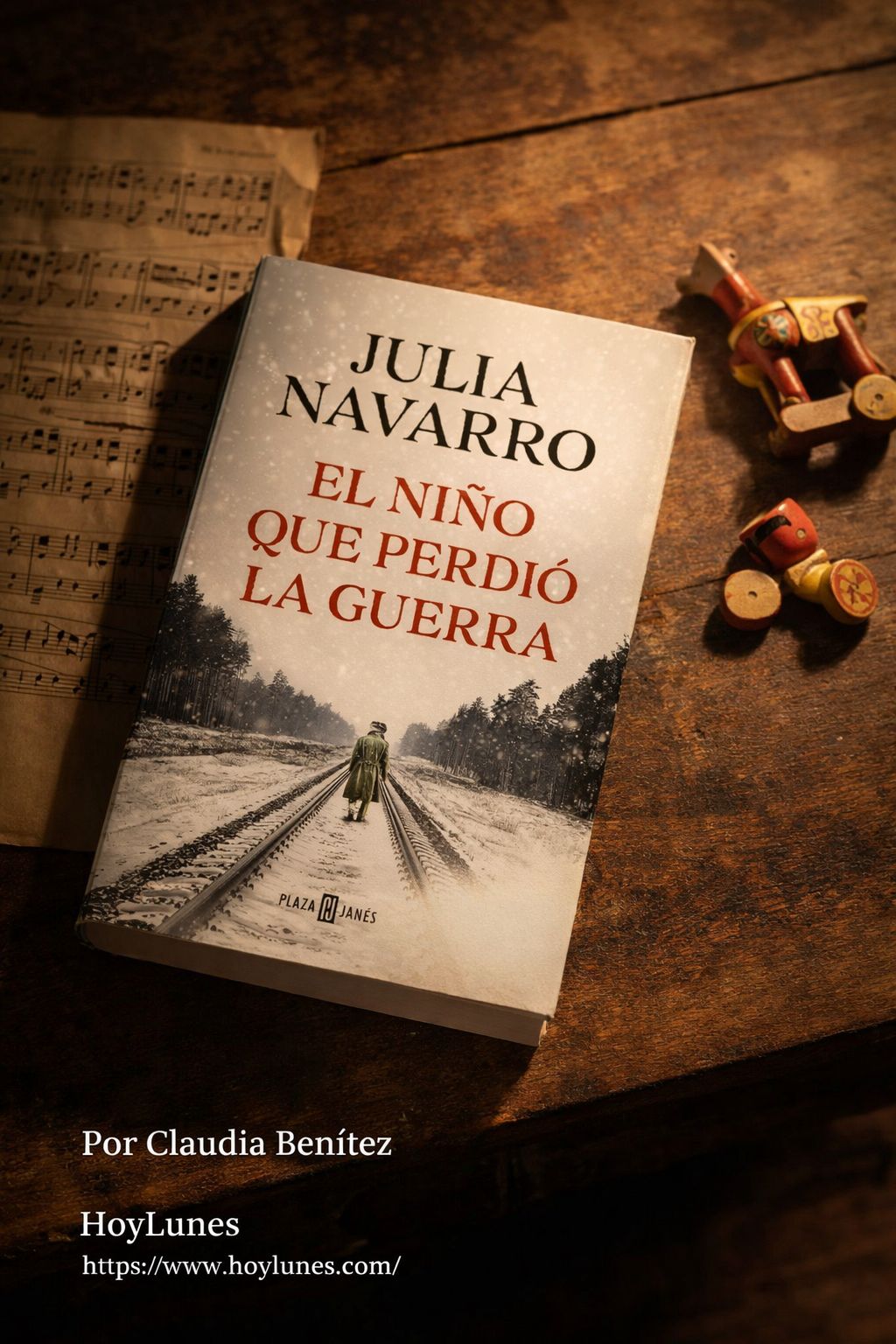«El niño que perdió la guerra» es una de esas novelas que se habitan lentamente, como una pregunta que no busca una respuesta inmediata.
Por Claudia Benítez
HoyLunes – Esta lectura forma parte de la serie «Leo por ti», donde en HoyLunes leemos, sin consignas y sin expectativas, con la única intención que los libros sigan generando conversación más allá de sus autores.
«Leer, aquí, no es juzgar ni recomendar: es quedarse a escuchar lo que una historia todavía tiene que decir cuando el ruido del presente se apaga».
Desde sus primeras páginas, Julia Navarro nos invita a sentir el peso de la Historia sobre un cuerpo pequeño y frágil, todavía incapaz de comprender por qué el mundo se rompe a su alrededor.
No estamos ante una novela histórica en sentido estricto, sino ante una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando las ideologías deciden el destino de una vida que aún no ha tenido tiempo de entender el mundo? Poco a poco, el lector se adentra en un universo dominado por el miedo, donde la poesía, la memoria y el afecto se convierten en los únicos refugios frente a la violencia del poder.

Pablo no es un héroe ni un testigo consciente. Es un niño al que se le arrebata la posibilidad de elegir. Crece con una herida silenciosa: la de haber sido convertido en símbolo político antes que en persona. Su pérdida no se mide en batallas ni en derrotas ideológicas, sino en gestos mínimos: una voz materna que se apaga con el tiempo, una lengua que deja de ser propia, un recuerdo que se vuelve borroso. Su infancia queda suspendida entre dos mundos que lo reclaman sin preguntarle quién quiere ser. La guerra no termina nunca, porque continúa dentro de quienes crecen lejos de lo que fueron. La identidad no se construye solo con recuerdos, sino —y sobre todo— con ausencias.
Anya, la mujer que lo acoge en la Unión Soviética, introduce una reflexión aún más profunda: ¿qué ocurre cuando el amor y la conciencia despiertan dentro de un sistema que exige obediencia absoluta? Ella encarna una contradicción moral central en la novela.
Fiel a la revolución, pero sensible a la música y a la poesía, su humanidad no es un rasgo anecdótico, sino una forma de resistencia interior. En un mundo donde pensar puede ser peligroso, Anya demuestra que la libertad comienza como un acto íntimo, casi secreto, preservado en silencio. La verdadera resistencia no siempre es visible; a veces consiste simplemente en no dejar de sentir.

Clotilde, la madre ausente, habita la novela desde la memoria, la culpa y la esperanza. Su presencia invisible recuerda que el amor no desaparece ni entiende de fronteras ni de doctrinas, incluso cuando es forzado al exilio.
Su lucha no es ideológica, sino profundamente humana: recuperar a su hijo y salvarlo del olvido. Frente a las ideologías que convierten a los seres humanos en piezas de un engranaje, Clotilde encarna la persistencia del vínculo, la negativa a aceptar que la Historia tenga la última palabra. Ninguna causa justifica la destrucción de los lazos esenciales.
Julia Navarro no ofrece respuestas sencillas ni héroes absolutos. La novela avanza como una reflexión sobre el siglo XX y sus promesas rotas, mostrando cómo los totalitarismos no solo dominan territorios, sino conciencias, y cómo su mayor victoria consiste en borrar la identidad individual, independientemente del signo político que adopten.

«El niño que perdió la guerra» deja una sensación amarga, pero también una certeza: se puede perder una patria o una infancia, pero mientras existan la memoria, el arte y el afecto, la libertad sigue siendo posible.
Leer esta obra es aceptar que, a veces, perder una guerra significa ganar una mirada más lúcida sobre la libertad.
Claudia Benitez. Licenciada en Filosofía. Escritora.
#hoylunes, #claudia_benitez, #el_niño_que_perdió_la_guerra, #julia_navarro,